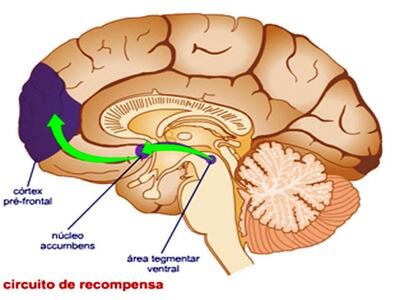Es el lado oscuro del hábito, digamos. Pero si el hábito supone, por definición, resistencia al cambio, lo opuesto a él es la plasticidad. Con ese término, Santiago Ramón y Cajal, en el Congreso Médico Internacional de Roma (1894), se refirió a la capacidad de adaptación del cerebro. Modificaciones morfológicas de neuronas, cambios en la síntesis de neurotransmisores, nuevas conexiones, y generación de neuronas nuevas forman lo que se llama plasticidad neuronal. Se sabe actualmente que aumenta, por ejemplo, con estímulos del entorno –con juguetes nuevos, los cerebros de las cobayas de laboratorio se vuelven más plásticos (ver Nithiananthatarajah y Hannan [2006]: «Enriched environments, experience-dependent plasticity and disorders of the nervous system», en: Nature Reviews of Neuroscience, 7, pp. 697-709), y que –como cabe inferir a priori, por mera lógica (no es posible aprender lo que ya se conoce)– se correlaciona con una mayor capacidad de aprendizaje.
No hay sociedad en la historia de cuya cultura no formen parte sustancias con efectos en el sistema nervioso, y casi todos consumimos alguna droga, legal o ilegal, sin que eso implique adicción en el sentido clínico de trastorno crónico. A lo largo de la vida se elige y se prefiere cierto tipo de música, alimentos, libros, etcétera, y cierto tipo de drogas. En cierto modo, el ser humano es un Homo Addictus, cuyo cerebro oscila entre la plasticidad y el hábito. Lo importante –sin que esto necesariamente excluya la reflexión ética ni el análisis sociológico– es no confundir hechos fisiológicos con defectos o virtudes de orden moral. Condenar es más fácil que entender, pero en los estereotipos –los que estigmatizan al adicto, por ejemplo– el prejuicio, que es puro hábito, predomina sobre el pensamiento crítico, que exige plasticidad. Un desequilibrio, paradójicamente, de la misma índole que aquello que, con frecuencia, sataniza.